“Charlotada de cadena humana, desde los puticlubs de La Junquera
hasta la raya de picadores de Vinaroz.” (A. Burgos)
Este texto no trata de política, sino de historia de España. De la historia de una querida región que siempre formó parte de ella, y que algunos aldeanos nacionalistas de pesebre, casposos analfabetos –histórica y culturalmente hablando–, tratan de extraviar de este entramado de tribus y hordas de locos egregios que desde siempre hemos sido, y a mucha honra, los españoles.
Cada año, el 11 de septiembre, Cataluña celebra la Diada [1], elevada a la categoría de fiesta nacional por mor del estatut, como gustan llamar a su acuerdo –centrado siempre en la pela [2]- con el gobierno central. No me parece que sea una fecha de mucho celebrar considerando que un día como este, en el año del Señor de 1714, Barcelona se rendía a las tropas de Felipe V, incorporándose así, como un territorio más, a la Corona de Castilla.
Hagamos un sencillo ejerció de memoria histórica, tan al gusto de supuestos progresistas zocatos. Durante el conflicto bélico originado por los desacuerdos en la sucesión al trono de España, el país se partió en dos. Aragón proclamó rey al archiduque Carlos de Austria, mientras Castilla se decantaba por Felipe V, hijo de Luis XIV de Francia. Para evitar que los franceses se convirtieran en el nuevo árbitro de la política europea, Inglaterra, siempre al quite, decidió tomar partido por el austriaco, y el conflicto se internacionalizó.
Tras 10 años de pelea, el cansancio impulsó a los beligerantes a buscar la paz. En 1713, se firmó en Utrech (Holanda) un tratado vergonzante para España: Felipe V veía reconocido su derecho al trono a cambio de renunciar a la corona francesa y consentir la pérdida de los Países Bajos -donde tanta sangre española se vertió en su conquista- y la ocupación de Gibraltar y Menorca por los ingleses.
Cataluña decidió continuar la lucha. Luis XIV envió contra ella un poderoso ejército que puso sitio a Barcelona. Abandonada a su suerte por el archiduque Carlos, la defensa de la ciudad quedó al mando de Rafael Casanova, coronel de la milicia urbana. En agosto de 1714 los barceloneses rechazaron el asalto de las tropas borbónicas. El 11 de septiembre, el ejército sitiador volvió a la carga y Casanova, en evitación de mayores males, se presentó en las murallas con el estandarte de Santa Eulalia -única bandera de Barcelona desde 1588- en señal de rendición. Las puertas de la ciudad se abrieron y allí acabó todo.
Ese mismo día, antes de la caída de la arrasada ciudad, Casanova había firmado una proclama dirigida a los barceloneses, como el grito desesperado de un patriota español. A él se brinda la ofrenda floral de la Diada, memoria melancólica de una derrota. En Cataluña se oculta cuidadosamente este manifiesto, del que rescato un par de párrafos: “Se hace saber que esta ciudad, en la que hoy reside la libertad de España, está expuesta a verse abocada a una extrema esclavitud. […] Se confía en que todos, como verdaderos hijos de la patria, acudirán a los lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su sangre y vida por su rey, por su honor, por la patria y por la libertad de España”.
Dice mi mujer que le parece magnífico rendir homenaje a la memoria de este hombre. Insinuar, siquiera, que Casanova luchó por la independencia de Cataluña o que tuvo algo que ver con el nacionalismo catalán es, simplemente, falsear la historia.
Manipular la dignidad de un pueblo.
IMÁGENES: Arriba, una frase del poeta catalán Joan Maragall: “Somos más españoles que los castellanos”. Abajo, Casanova herido mientras alentaba a la defensa de Barcelona, pintura de F. Blanch.
Documentos de referencia para esta entrada: (i) el texto “La caída de Barcelona y la abolición de la Generalitat”, (ii) la web oficial de la Generalitat de Catalunya –plagada de inexactitudes, medias verdades y gruesas mentiras–, (iii) “La Diada, homenaje a un español”, de Jaime Ignacio del Burgo, (iv) “Historia total de España”, de Ricardo de la Cierva,(v) “Síntesis de la historia de Cataluña”, de Ferrán Soldevila y (vi) el Tratado de Utrech que, armándome de paciencia, he leído completamente.
[1] Díada, término acuñado por el sociólogo alemán Georg Simmel (1858-1918), en su investigación sobre la dinámica de pequeños grupos sociales. ¡Qué casualidad!
[2] Pela, f. coloq. peseta (moneda española).

















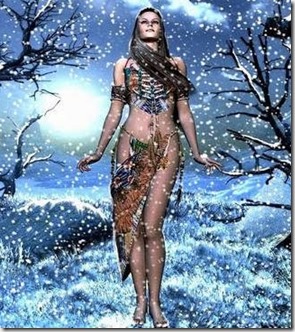





![the_red_parasol-large-Laureano-Barra[1] the_red_parasol-large-Laureano-Barra[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQI_R_bJatvF_2Ih7vqaIwWGVNjk_5yexI864ano9Wfj6IGhtvw77VdxblYeCJuZCnUoVE4JyUS4oglzRkuE2sqaOSFgUdHXDUP35HciKOoeFwPSLeM2Y5kKZd6nJ-AwzofkxYOD1fFVE/?imgmax=800)
